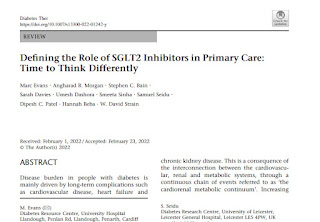Los iSGLT2 siempre presentes en el médico del primer nivel
Hoy traemos un documento algo distinto sobre un tema que tratamos con frecuencia. Es el del tratamiento con los inhibidores de los cotransportadores 2 de la bomba de sodio y glucosa (iSGLT2) pero desde la práctica de la Atención Primaria (AP). Es decir, aplicar lo conocido por los ensayos clínicos no aleatorizados y refrendado en la vida real (seguimiento de grandes cohortes) y aplicado a la práctica en nuestras consultas.
Como sabemos se trata de una familia de fármacos orales antidiabéticos (ADNI) con un mecanismo de acción específico en el riñón, reduciendo o inhibiendo la SGLT2 en el túbulo contorneado proximal incrementando con ello la excreción urinaria de glucosa.
En la actualidad de todos los fármacos estudiados solo cuatro se encuentran comercializados en nuestro ámbito, la empagliflozina (EMPA), la canagliflozina (CANA), dapagliflozina (DAPA) y ertugliflozina (ERTU); y todos ellos reducen la glucemia por el mecanismo antes comentado independientemente de los niveles de insulina (INS), pero eso sí, y es importante, solo si el filtrado glomerular estimado (FGe) es suficiente.
Con todo, si bien existen estudios que muestran que en FGe tan bajos como 25 ml/min/1,73 m2 no sería una contraindicación para su prescripción, las autorizaciones relacionadas con los distintos ECA pivotales de cada fármaco recomiendan niveles distintos y superiores. Con todo una cosa es su acción hipoglucemiante y otra su acción cardio-renal que no siempre está relacionada con la primera.
Pues ya conocemos de su valor añadido, pues además de su acción hipoglucémica tiene otras que en nuestro nivel son de gran utilidad. La realidad es que nos sorprendió agradablemente como además de sus beneficios a nivel renal (por su acción fisiopatológica) tuvieran efectos beneficiosos más allá de éste en el conocido como continuo metabólico cardio-renal.
De ahí que tras los ECA pivotales de no inferioridad cardiovascular (CV) se recomendaran en las principales Guías de Práctica Clínica (GPC) como fármacos en prevención secundaria CV en pacientes con eventos CV (EvCV) previos, en la enfermedad renal crónica (ERc) y en la insuficiencia cardíaca (IC) independientemente de la concomitancia de la diabetes mellitus (DM).
Y como hemos comentado la explicación de su acción no es simple, si no multifactorial, yendo desde la diuresis osmótica y la natridiuresis con la reducción de la carga de volumen (reducción de la presión arterial –PA), la reducción de la presión intraglomerular y de hiperfiltración; junto con otros mecanismos metabólicos, glucosuria, reducción de la HbA1c, de la glucotoxicidad, del estrés oxidativo y la inflamación, sobre la ganancia ponderal y la adiposidad; y todo ello lleva a una mejoría del remodelado cardíaco y de la contractilidad.
Un poco por ello los autores intentan cambiar la idea restrictiva del uso de los iSGLT2 en la AP generalizando o ampliando sus indicaciones con lo que prevenir todo el “continuo metabólico cardio-renal” inherente al devenir ulterior de esta enfermedad en aquellas personas en las que exista un alto riesgo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica (ECVa), ERC o IC y en aquellas otras en las que se sospeche y que presenten sobrepeso/obesidad, todo ello optimizando el perfil de riesgo/beneficio de dicha familia de fármacos en AP.
En este sentido, los iSGLT2 han demostrado ser bien tolerados con un nivel bajo de efectos secundarios graves (básicamente cetoacidosis –CAD- y amputaciones en la CANA), y la depleción de volumen, y algunos leves como las infecciones micóticas genitales (alrededor del 11%), complicaciones que hay que tener en cuenta antes de su prescripción y en el seguimiento de estos pacientes.
Las infecciones micóticas no obligan a suspender el tratamiento solo a aplicar un tratamiento antimicótico tópico. Las infecciones urinarias, son aún más raras, y requerirían tratamiento ad hoc.
Para prevenir la depleción de volumen debe tenerse en cuenta el nivel PA antes del tratamiento, garantizar la correcta hidratación y ajustar el tratamiento diurético, con los que evitar la hipotensión ortostática o los mareos.
Si existiera ERC y apareciera hipotensión se debe mantener estables los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) actuando sobre los diuréticos con las que evitar la depleción de volumen; se valorará suspender los iSGLT2 hasta que esta situación se corrija.
Y es que un reciente metaanálisis publicado de Seidu S et al que evaluó el impacto a nivel de objetivos cardiorenales de la asociación de iSGLT2 con RAAS frente a prescribir iSGLT2 en solitario en personas con DM2 demostró un efecto aditivo de ambas familias frente a la iSGLT2 sola sin diferencias en seguridad.
La CAD aunque rara, solo se da en un 0,1-0,2% de los ECA y es una complicación grave que debería tenerse en cuenta ante síntomas de CAD como nauseas, vómitos, dolor abdominal,.. sin que la glucemia este elevada en todos los casos (solo en un tercio). Una situación que obliga a suspender el tratamiento y contraindica su utilización una vez solucionado el episodio. Valorar esta posibilidad en casos de enfermedad aguda intercurrente, operaciones quirúrgicas..
Las hipoglucemias son raras y debidas a la asociación con otros ADNI del tipo sulfonilureas (SU) o glinidas lo que obliga a ajustar las dosis.
El riesgo de fracturas solo se ha descrito con la CANA en el ECA CANVAS (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study), algo que no se ha confirmado con otros estudios.
La amputación de extremidades fue observada también en la CANA, que frente a placebo mostró un riesgo en forma de hazard ratio (HR) 1,97 (IC 95% 1,41–2,75) aunque no se confirmó en otros estudios como el CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation). Con todo, antes de iniciar el tratamiento se debería valorar el riesgo de amputación de las extremidades inferiores (EEII) del paciente y la inspección rutinaria de los mismos por parte de enfermaría y de autocuidados de los pies por parte del paciente.
Queda claro por tanto que los iSGLT2 deben estar presentes en la práctica del médico AP pues sus indicaciones (continuum cardio-renal) son frecuentes y sus efectos secundarios son escasos aunque hay que pensar en ellos.
Son, además fármacos coste efectivos como los están demostrando las valoraciones económicas que ponderan las consecuencias de la prevención del continuum cardio-renal, básicamente la IC y la ERC, en el paciente con DM2
Marc Evans . Angharad R. Morgan . Stephen C. Bain .Sarah Davies . Umesh Dashora . Smeeta Sinha . Samuel Seidu . Dipesh C. Patel . Hannah Beba . W. David Strain. Defining the Role of SGLT2 Inhibitors in Primary Care: Time to Think Differently. Diabetes Ther. 2022 May;13(5):889-911. https://doi.org/10.1007/s13300-022-01242-y
Seidu S, Kunutsor SK, Topsever P, Khunti K. Benefits and harms of sodium–glucose co-transporter-2 inhibitors (SGLT2-I) and renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors (RAAS-I) versus SGLT2-Is alone in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrinol Diabetes Metab. 2021;5(1): e00303.