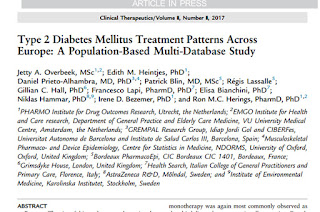Tendencias prescriptoras antidiabéticas en países anglosajones con Sistemas Nacionales de Salud
En un post anterior comentamos un estudio retrospectivo transversal sobre 373.185 pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) analizados a partir de una gran base de datos médicas, la SIDIAP (Sistema de información para el desarrollo de la investigación en Atención Primaria) en España (Cataluña). Según ésta la metformina (MET) fue el fármaco antidiabético más prescrito (66,3%), tras éste la insulina (INS) (21,3%), las sulfonilureas (SU) (19%), y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 humana (IDPP4) 17%. Sorprendió de éste análisis como los dos más nuevos grupo de fármacos los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (iSGLT2) y los análogos del receptor del péptido-1 similar al glucagón (aGLP1), los únicos asociados con la reducción de los eventos cardiovasculares (EvCV) y renales y de la mortalidad por éstas causas, además de estar recomendados por las principales Guías de Práctica Clínica (GPC), no se prescribieran (2,6% y 1,4%, respectivamente) aun existiendo criterios clínicos y analíticos para hacerlo.
Algo que sorprende pues existes datos que muestra como éstos van aumentado en su prescripción desde hace años en diversos países, sea Reino Unido (UK), EEUU…En este sentido hemos creído interesante traer aquí un estudio comparativo de Sistemas Sanitarios semejantes que no induzcan un sesgo económico al paciente a la hora de adquirir dichos fármacos, tal es el caso de Australia, Canadá, Inglaterra, y Escocia para estudiar este problema.
Se utilizó un diseño observacional transversal y retrospectivo utilizando un listado de requisitos para este tipo de estudios observacionales (STROBE checklist), sobre datos de Australia, Canadá, Inglaterra, y Escocia entre los años 2012 y el 2017, de manera paralela en cada país.
Las dos bases de datos del UK se analizaron separadamente dadas las diferencias en los Sistemas de Salud entre ellas (algo que sorprende a este bloguero). Se utilizó tanto en UK como en el Canadá bases de datos clínicas a partir de registros de Atención Primaria (AP) y en la Canadiense datos sobre la dispensación farmacéutica.
Se introdujeron en este análisis 238.619 pacientes en el 2017, de los cuales 106.000 eran de Australia, 28.063 de Canadá, 88.953 de Inglaterra y 15.603 de Escocia. Se valoraron los cambios entre el 2012 y el 2017 en las MET, SU, iDPP4, iSGLT2 y los aGLP1.
En este sentido en los 6 años las SU, como no podía ser de otra manera, se redujeron en 3 de las 4 naciones estudiadas entre un 9-10%; salvo Escocia que se mantuvo, incluso aumentó (1,4%). La MET solo aumentó en Australia (3,4%) reduciéndose en el resto (Canadá, -4,7%).
Los iDPP4 aumentaron de forma parecida en todos los países (10,2 en Escocia a 12,6 en Australia).
El gran cambio se produjo en la utilización de los iSGLT2 llegando a cambios entre el 2012 (prácticamente no se utilizaban) al 2017 entre el 10,1 al 15,3%, sin embargo, su prescripción se hizo mayormente en paciente jóvenes (40-60 años).
Los aGLP1, por su parte, lo hicieron escasamente, entre 1,3 en Inglaterra y Escocia al 2,9% en Australia.
Los iDPP4 se han incrementado en la prescripción desde el 19,1% al 27,6%.
Mirando las gráficas las dos familias que han aumentado de una manera más intensa han sido los iDPP4 y los iSGLT2.
Las INS se han mantenido con diferencias entre los países, 21,1% de Australia al 7% de Escocia (¿? tal vez existiera un sesgo de prescripción al ser de especialistas).
La mitad de los pacientes solo tenían prescrito una sola medicación antidiabética, y de éstos entre el 88,9 y el 96,2% era la MET. La doble medicación se redujo en un 3,8% en Australia pero aumentó un 9,5% en el Canadá. Incrementándose la combinación de MET-iDPP4 del 7,4% al 19,1% en el 2017, y de MET-iSGLT2 del 3 al 8,7%.
Se confirma como las SU están siendo desplazadas por fármacos más nuevos como los iSGLT2 o los iDPP4, que la MET ha tocado techo (incluso se reduce en algún sitio), que las INS se mantienen y que los aGLP1 escasamente se han introducido en la prescripción del médico de AP.
En comparación con los datos que nos han proporcionado los compañeros de Cataluña, al parecer la inercia prescriptora en España (evaluación más reciente) es más intensa.
Michelle Greiver, Alys Havard, Juliana Kf Bowles, Sumeet Kalia, Tao Chen, Babak Aliarzadeh, et al Trends in diabetes medication use in Australia, Canada, England, and Scotland: a repeated cross-sectional analysis in primary care. Br J Gen Pract . 2021 Feb 25;71(704):e209-e218. doi: 10.3399/bjgp20X714089. Print 2021.
Mata-Cases M, Franch-Nadal J, Real J, Vlacho B, Gómez-García A, Mauricio D. Evaluation of clinical and antidiabetic treatment characteristics of different sub-groups of patients with type 2 diabetes: Data from a Mediterranean population database. Prim Care Diabetes. 2021 Feb 15:S1751-9918(21)00017-6. doi: 10.1016/j.pcd.2021.02.003. Epub ahead of print.PMID: 33602606.
Montvida O, Shaw J, Atherton JJ, et al. Long-term trends in antidiabetes drug usage in the US: real-world evidence in patients newly diagnosed with type 2 diabetes. Diabetes Care 2018; 41(1): 69–78.
Wilkinson S, Douglas I, Stirnadel-Farrant H, et al. Changing use of antidiabetic drugs in the UK: trends in prescribing 2000–2017. BMJ Open 2018; 8(7): e022768.