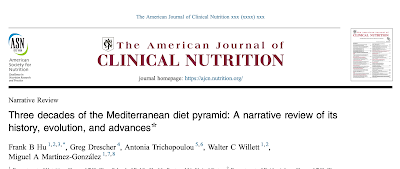La dieta mediterránea con productos marinos y ayuno intermitente
Hoy traemos aquí un artículo muy completo sobre la nutrición humana y la salud, pues intenta resumir todas las evidencias encontradas hasta el momento y relacionadas con la evolución antropológica del ser humano. Y todo ello en un momento en el que existe una cierta crisis de opinión con multitud de dietas, que van desde las veganas a las hiperproteicas...
Sin embargo, como explica esta revisión, el homo sapiens se ha ido adaptado a los ecosistemas que ha vivido obteniendo las calorías y nutrientes de una manera oportunística de las planta y de los animales de su entorno. Sería, por tanto, un ser omnívoro cuya prueba es su tracto digestivo. Así, posee desde encimas digestivos (sucrosas) para digerir vegetales como los herbívoros y otras (proteasas) para las proteínas animales, como los carnívoros.
El homo sapies cazador/recolector conseguía un 15-50% de sus calorías de los animales y el resto de vegetales. De ahí que las dietas veganas estrictas frente a las no vegetarianas, tengan como efectos beneficiosos un menor índice de masa corporal (IMC) y niveles más bajos de presión arterial (PA) y de lipoproteínas de baja densidad (LDL-c), pero el inconveniente de mayor riesgo de deficiencias en vitamina B12, proteínas de alta calidad, hierro, zinc, ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (PUFA 03), vitamina D y calcio. Unas deficiencias que, si no se suplementan, son causa de alteraciones neurocognitivas, hematológicas e inmunodeficiencias. Se ha apuntado también que las dietas veganas estrictas pudieran ser causa de mayor riesgo de fractura, de sarcopenia, y de síntomas depresivos.
En sentido contrario, los individuos que ingieren dietas ovolácteovegetarianas no tendrían estas deficiencias.
Como contrapunto, la dieta occidental hace un sobreabuso de carne, sobre todo procesada, proveniente de animales tabulados con frecuencia tratados con diversas hormonas y antibióticos, que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, cardiovasculares (ECV), diabetes (DM), y diversos tipos de cánceres.
La solución ecleptica a esta disparidad de comportamientos nutricionales, según la evidencia científica y delante de este dilema omnívoro, es la que proponen estos autores: la dieta mediterránea (medDiet) con productos marinos (Pesco-Mediterranean diet -PmedDiet), pues tendría las ventajas de la medDiet y de las proteínas aportadas por los animales del mar.
Plantean a la medDiet como el gold standard, un estilo de alimentarse tradicional de la cuenca del mediterráneo basado en consumir alimentos vegetales de temporada (frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, y olivas) junto con alimentos provenientes del mar y aceite de oliva. Además de un consumo moderado de productos lácteos (queso, yogurt), huevos y moderadamente alcohol (vino tinto), pero poca carne roja y menos procesada. Esto es la definición ideal, la real (según este bloguero) es que se consumía gran cantidad de cerdo, grasa de éste utilizada en la pastelería tradicional y gran cantidad de embutidos (al menos en Menorca).
De ahí que la adición de productos marinos a la medDiet añade nutrientes como los PUFA 03 que tendría diversas cualidades protectoras cardiovasculares (CV). A su vez le consumo de pescado se ha relacionado con reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca (IC) y del síndrome metabólico (SM), sobre todo si su consumo se hace en sustitución de otros alimentos menos saludables.
Se hace un repaso de los resultados del PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) en la prevención primaria de ECV enfatizando que los grupos en tratamiento con aceite de oliva o frutos secos tras 4,8 años de seguimiento tuvieron una reducción significativa de eventos CV (EvCV) de un 29% dentro los que se incluía el infarto agudo de miocardio (IAM), accidente vásculo-cerebral (AVC), y de la mortalidad por cualquier causa (MCC); llegando al 42% en el AVC. Apuntan como ciertos metaanálisis que evaluaron la enfermedad coronaria según el tipo de dieta, fuera vegetariana o no en los países occidentales, comprobaron como la dieta pescovegetariana y la ovolacteovegetariana reducía un 34% este riesgo, frente a un 26% de los veganos y un 20% de los que ocasionalmente ingerían carne.
Este y otros estudios permiten estratificar a los vegetarianos, fueran veganos, ovolacteovegetarianos ... mostrando como los pescovegetarianos tuvieron el menor riesgo en MCC, MCV, y mortalidad por otras causas. Algo que se demostró en el estudio European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) en 48.188 individuos seguidos durante 18 años. En sentido contrario, los vegetarianos pero no los pescovegetarianos, tuvieron más alta tasas de AVC hemorrágicos frente a los ingerían carne.
En este sentido, los alimentos marinos son ricos en PUFA 03, en zinc, yodo, selenio, vitaminas del grupo B, calcio y magnesio, al tiempo que aportan proteínas de alta calidad. Apoyando esto aportan dos revisiones sistemáticas, una sobre 106.237 madres e hijos y otra sobre 25.900 niños que muestran como el consumo de alimentos marinos se asociarían a beneficios dosis dependientes a nivel del desarrollo neurocognitivo, aunque hasta un umbral a partir del cual abría que tener en cuenta el aporte de mercurio.
En cuanto a esta amenaza recomiendan ingerir pescados bajos en este metal pesado, fuera salmón, sardinas, trucha, arenque y anchoas (no comentan la caballa?) que a su vez tiene alto contenido en PUFA-03, además de otros alimentos marinos como las vieiras, camarones, langostas, ostras y almejas altos en PUFA-03 y bajos en mercurio.
En cuanto al aceite de oliva y los frutos secos, fundamento del PREDIMED, el primero tienen polifenoles bioactivos que son los responsables de sus beneficios cardiometabólicos, lipídicos, y de prevención de la DM. Los frutos secos son ricos en ácidos grasos insaturados, fibra, polifenoles, fitoesteroles, tocoferoles y minerales responsables de sus efectos cardiometabólicos, lipídicos, antiinflamatorios y de reactividad vascular. En el PREDIMED los frutos secos mostraron una reducción del 28% en el riesgo CV sin aumentar el peso corporal.
Las legumbres, por su parte, otro integrante de medDiet, son fuente de proteínas vegetales, magnesio, folatos, polifenoles y fibra. Su consumo también reduce el RCV y coronario, mejora la glucemia, colesterol, PA y peso corporal. Comentan que las legumbres como el pescado podrían sustituir a la carne roja y procesada como alimentos más saludables.
Los cereales integrales como la avena integral, el centeno, la cebada, trigo sarraceno, arroz negro y la quínoa serían parte de la medDiet y no afectarían al RCV y coronario.
Los lácteos y los huevos son importantes fuentes de proteínas. Sin embargo, aunque los lácteos son fuente de minerales, vitamina D y de probióticos, no queda claro su papel en el RCV. En este sentido se recomienda el yogurt, el kefir, los quesos tiernos frente a la mantequilla y al queso curado por su contenido en sal y ácidos grasos saturados.
Los huevos por su parte, al margen de ser una fuente inmejorable de proteínas (albúmina) aporta minerales (selenio, fosforo, iodo, zinc), vitaminas (A, D, B2, B12, niacina), carotenoides (luteina y ceaxantina); si bien es cierto que cada yema tiene alrededor de 184 mg de colesterol aunque su consumo no se haya podido relacionar con el colesterol plasmático ni con el RCV. Apuntan.
En cuanto a las bebidas, el agua, sería lo recomendable, por un lado; y el te y el café sin azúcar, también, pues que son fuente de polifenoles y están relacionadas con mejoría de los resultados CV. El vino tinto (uno o dos vasos al día), por su parte, sería un integrante habitual en la MedDiet.
Otro aspecto colateral que últimamente ha mostrado unos resultados favorables y que introduce como parte del comportamiento saludable de la dieta es el conocido como ayuno intermitente, o aquel tiempo entre ingestas que no ingerimos alimento alguno, del que hemos hablado en algún post anterior. Y es que el ser humano ha estado sometido a períodos de ayuno obligado por falta de alimento en su devenir histórico, pues precisaba cazar, recolectar, con períodos de hambrunas y otros de saciedad, lo que le ha hecho genéticamente resistente al ayuno intermitente.
Este comportamiento de forma regular reduce la adiposidad abdominal y la producción de radicales libres. Se ha demostrado que es capaz de reducir el riesgo de DM , ECV, cáncer y enfermedades neurovegetativas.
Tras 12 horas de ayuno nocturno los niveles de insulina (INS) son bajos y los depósitos de glucógeno se agotan por lo que el cuerpo moviliza ácidos grasos de los adipocitos que utilizar en vez de glucosa. Este hecho mejora la sensibilidad a la INS. Faltan con todo datos para poder recomendar cuál sería la ventana entre ingestas adecuada (2-3 ingestas diarias ?) para conseguir este efecto.
En fin, un artículo muy interesante de obligada lectura.
James H. O'Keefe; Noel Torres-Acosta; Evan L. O'Keefe; Ibrahim M. Saeed; Carl J. Lavie; Sarah E. Smith; Emilio Ros. A Pesco-Mediterranean Diet With Intermittent Fasting. Am Coll Cardiol. 2020;76(12):1484-1493.